Sobre El baile de Natasha de Orlando Figes
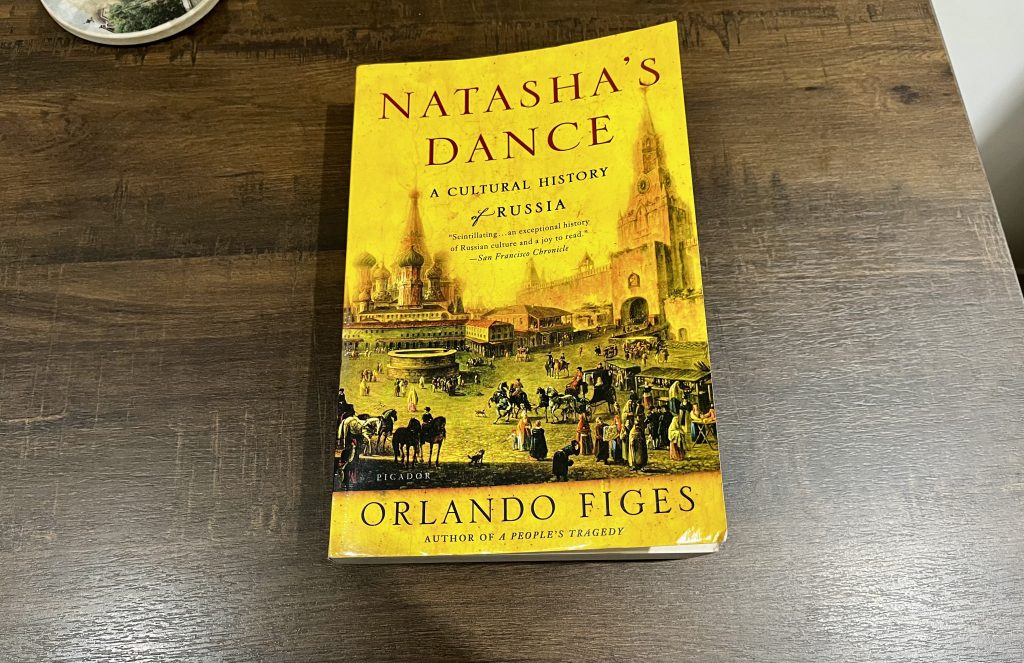
Los historiadores anglosajones, particularmente los británicos, han desarrollado una técnica refinadísima para la confección de sus historias generalistas y divulgativas, en la que combinan gran maestría narrativa, atención al formalismo de las citas de fuentes y el gusto por la anécdota entrecruzada con la descripción de tendencias. En el fondo, es la escuela histórica popular que se impuso en la Guerra Fría para contrarrestar las historias marxistas o de las escuelas especializadas (como la econométrica), incluyendo la francesa. La preferencia por la biografía —un género muy inglés desde la fundacional del doctor Samuel Johnson por su amigo James Boswell en el siglo XVIII—, con su innegable atractivo morboso, se impuso a las áridas exposiciones marxistas o academicistas que, con la caída de la URSS, quedaron relegadas al ámbito universitario. Así, las secciones de historia de las librerías están llenas de biografías e historias generalistas de corte divulgativo, si acaso con un disfraz más o menos eficaz de aparato crítico.
Los libros del rusianista británico Orlando Figes caen perfectamente dentro de este gusto contemporáneo por la historia ligera rebozada con citas y listas bibliográficas, e incorpora además otra de las características más sobresalientes de la historiografía anglosajona, que se hace extensible también a su periodismo: la apariencia de neutralidad. Uno de los mayores logros cognitivos del mundo anglosajón ha sido el lograr deslizar su propaganda dentro de sus productos culturales sin que sea perceptible al ojo no entrenado. Una vez más, Orlando Figes es un maestro consumado en esto último, desde su historia de la Revolución Rusa hasta la de la guerra de Crimea. Este libro que comento hoy no es una excepción, aunque seguramente es uno de los más logrados de su producción. Me atrevo a decir que es incluso brillante, si no fuera por unos cuantos detalles que lo delatan.
El baile de Natasha1 lleva por subtítulo «Una historia cultural de Rusia» y parte de una escena concreta de Guerra y paz en la que Natasha Rostova, hija del conde Rostov, se encuentra en la cabaña de su tío rodeada de campesinos que se refugian de una tormenta. Entonces empiezan a tocar música de baile propia de sus tradiciones. Natasha, sin haber aprendido nunca ese baile ni conocer esa música, habituada como estaba a la alta cultura europea de la nobleza rusa, es capaz de fundirse en ella, como si la rusianidad que lleva dentro hubiera atravesado su endeble e impostada cáscara europea.
Esta anécdota inicial —técnica que utilizan hasta los corresponsales del New York Times en el extranjero para sus reportajes cuasietnográficos— actúa como sinécdoque en la visión que Figes tiene de la cultura rusa entre el reinado de Pedro el Grande y la época de Brezhnev.
El problema que se debe abordar a la hora de escribir una «historia cultural» es, como mínimo, hacer saber al lector qué entendemos por «cultura», algo que Figes no hace, y que por lo tanto le permite deslizar en su libro todo lo que le parezca sin que nadie pueda, en principio, reprochárselo, porque al fin y al cabo, «todos sabemos lo que es la cultura». Esta indefinición acaba por arrojar una idea de cultura que más parece una «lista de lavandería» en la que caben la literatura, el baile, la música, la pintura, la arquitectura, la gastronomía y la religión, pero no, por ejemplo, las relaciones de parentesco, algo que ningún antropólogo cultural osaría dejar de lado. Así, podríamos decir que Figes ejerce una idea de cultura que Gustavo Bueno llamó «circunscrita», un ámbito de la realidad humano que cae bajo la jurisdicción de los ministerios de Cultura.
Visto así, los seis primeros capítulos del libro se atendrían a esta idea de cultura, vehiculada por las pequeñas biografías de unos cuantos protagonistas de la historia rusa desde Pedro el Grande. Estos son sin duda los mejores capítulos del libro, donde asistimos a la dualidad que las reformas petrinas imponen sobre la vieja Moscovia, escindiendo «el alma rusa» entre lo europeo y lo autóctono, y casi condenando a los artistas rusos desde entonces, sobre todo desde la invasión napoleónica de 1812, a una búsqueda incesante de lo auténticamente ruso.
Figes relata primero la europeización forzada por Pedro I ejemplificada en la construcción faraónica de San Petersburgo y los palacios de la nobleza. Pasa después a analizar el brote de nacionalismo consecuencia de la invasión napoleónica, y la división entre una Rusia europeizada que quería ir más allá, y una Rusia tradicional que pugnaba también por deshacerse del legado de Pedro el Grande. Una situación paralela, con sus diferencias, a la que sufrió España en la misma época y por las mismas circunstancias: Napoleón. El tercer capítulo destaca la importancia que Moscú como capital cultural y símbolo de la vieja Rusia ejerce durante todo el siglo XIX, con el patronazgo artístico de los grandes comerciantes y su estilo de vida poco convencional alejado de la corte.
A continuación se trata la cuestión del campesinado y los siervos, y las fantasías de muchos escritores y revolucionarios que veían en el pueblo llano lo mismo una esperanza para la revolución que el repositorio de todos los valores verdaderamente rusos. Ambas facciones quedarían bastante decepcionadas cuando empezaron a conocer de verdad al campesinado. El quinto capítulo aborda la cuestión del cristianismo ortodoxo tanto en la cultura material como su posición en los debates ideológicos, artísticos y literarios del siglo XIX, haciendo especial hincapié en el arte de los iconos, los ritos de la iglesia ortodoxa, los Viejos Creyentes y las desviaciones de Dostoievski y Tolstoi. El sexto capítulo analiza el rol de la «asianidad» como factor ya constitutivo ya cosmético del ser ruso. Figes lo titula «Descendientes de Gengis Kan» y aborda los debates sobre la influencia de la estepa en la interpretación de la historia rusa y la influencia de su cultura material en el arte.
Durante todos estos capítulos, el autor va siempre ejemplificando estos debates ideológicos y artísticos con las biografías de sus principales protagonistas: pintores, músicos, escritores, arquitectos, historiadores, miembros destacados de la nobleza y solo de vez en cuando alguna figura política. El equilibrio en entre estos factores y el objetivo impuesto por el título de cada capítulo se mantiene más o menos firme hasta esta parte del libro, pero se traicionará en los dos últimos, dedicados a la Unión Soviética y la comunidad rusa en el exilio.
Figes titula el séptimo capítulo «Rusia vista con las lentes soviéticas», pero el texto no da lo que promete. Lejos de analizar cómo veían los bolcheviques a Rusia y la cultura rusa, el autor británico despliega una galería de horrores en la que enlaza las biografías desgraciadas de la poetisa Anna Ajmátova, los poetas Ósip Mandelstam y Vladimir Mayakovski, el músico Prokófiev, el novelista Gorky o los cineastas Einsestein y Meyerhold. Una historia teratológica en la que no pueden faltar referencias continuas al monstruo Stalin, a la rudeza y fanatismo bolchevique, y a lo mal que se comía.
Figes ridiculiza —con razón— las proclamas propagandísticas del final de la guerra mundial en las que el partido aseguraba que los grandes descubrimientos científicos eran de los soviéticos, sacando, como siempre, el espantajo de Lysenko, pero no sacrifica ni una línea de su texto a matizar con las aportaciones científicas reales de la URSS. La única concesión de Figes es hacer constar, con una cita de Isaiah Berlin, el hambre de lectura que había en la Unión Soviética, pero sin explicar que se debió al ingente esfuerzo de alfabetización de la población que llevó a cabo del malvado régimen. No se trata aquí de pasar de puntillas por la dura realidad que se vivió en la URSS durante sus primeros cuarenta años de vida, sino de denunciar que el autor se desvía completamente de la tónica y plan de su libro para hacer propaganda antisoviética. Que la haga, pero que no nos la meta de tapadillo.
De esta manera, el último capítulo del libro, dedicado a la diáspora rusa tras la Revolución de 1917, queda empañado por el capítulo anterior, aunque consigue retomar el hilo interrumpido, ya que Figes nos explica la visión de Rusia como «paraíso perdido» de algunas de las figuras más señeras de dicha diáspora: Marina Tsvetaeva, Igor Stravinsky, Vladimir Nabokov, Iván Bunin o Marc Chagall. Algunos de ellos regresaron a Rusia para bien, como Prokofiev, otros para mal, como Tsvetaeva, que acabaría ahorcándose cerca de Kazán. Los demás, oscilaron entre el amor y el odio a su país natal, el desarraigo, la vanidad ofendida y la aculturación definitiva. En esto último destacó Nabokov, que publicó en inglés e hizo el ridículo apoyando al senador McCarthy.
El libro se cierra con la visita de un octogenario Stravinsky a la URSS en 1962, quien tras varias copas de más con la intelectualidad musical durante una cena en el hotel Metropol de Moscú —y Shostakovich de testigo—, pronunció un discurso emocionado en el que se arrepentía de no haberse quedado en su patria y en el que reconocía su odio, y a la vez, su amor por la madre patria, afirmando que «el derecho a criticar a Rusia es mío, porque Rusia es mía y porque la amo, y no concedo ese derecho a ningún extranjero». Un final totalmente irónico a pesar del propio Figes, quien a lo largo de todo el libro no ha sido sino uno más de los muchos curiosos impertinentes que viajaron a Rusia y escribieron un libro sobre ella para afirmar su propia superioridad «europea»; una melodía que a los españoles no nos es desconocida, pues si los rusos tuvieron a un Marquis de Custine, nosotros tuvimos a un George Borrow o a un Duque de Saint-Simon; si tenemos un Paul Preston, los rusos tienen a un Orlando Figes.
Quizás lo más penoso de todo es que la visión que los rusos y los españoles tenemos los unos de los otros ha estado históricamente filtrada por los mismos agentes: todos esos países que se encuentran entremedias. Los que han contado la Leyenda Negra antiespañola a los rusos son los mismos que nos lanzan a nosotros la rusofobia. Pero todo ello siempre caramelizado con su supuesto amor, que no es más que el amor a un parque de atracciones que reflejan en sus libros, ya sean escritos a calzón quitado o con la pátina de seriedad que confieren los formulismos académicos.
- He leído el libro en su edición original en inglés. Hay traducción española de la editorial Taurus. ↩︎

